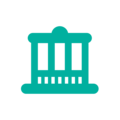Marino el Cantarero estaba una temporada atendiendo el cementerio cuando una tarde tuvo que salir de viaje y pidió a su hermano Pedro que se encargara de cerrar el mismo. Pedro hizo todo lo que le dijo su hermano: tocó la campana y por si quedaba alguna ancianita sorda; dio una vuelta antes de cerrar para asegurarse. Luego, nuevos badajazos a la campana y cerró. De pronto, cuando se acercaba al coche, escuchó unas voces. “¡Maldita sea, alguien se quedó dentro!”. Entró, dio la vuelta completa al camposanto y no vio a nadie. “Sugestiones”, pensó. Tocó de nuevo la campana, esperó, cerró y se fue hacia el coche. De nuevo, claramente, las voces. Por si hubiera algún cazador o labrador por los campos mugantes, dio la vuelta completa al cementerio por el exterior. Luego, volvió a entrar, tenso y nervioso. Sacudió con fuerza la campana para distraer su imaginación, dio la vuelta completa por todos los caminos, tocó a la salida la campana de forma frenética y se convenció de que no había absolutamente nadie; solo él y sus sugestiones. Pero no era sugestión. Cerró y al ir hacia el coche volvió a escuchar las voces. Tenues, distantes, confusas... pero sin duda voces humanas, o de ultratumba... Volvió temblando y ofuscado, abrió la puerta, tocó a rebato la campana, recorrió sendas, saltó panteones, miró el interior de nichos vacíos y capillas, gritó y de vez en cuando se paraba a escuchar... Nada. Apenas un leve cierzo movía las cimas de los cipreses. Salió corriendo del cementerio. El ya no podía hacer más. Cerró la puerta con un sudor frío que le empapaba las manos, entró aprisa al coche... Y volvió a escuchar, esta vez con toda claridad, las voces: Se había dejado la radio del coche encendida.
Martín Parrondo