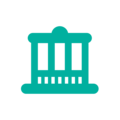Ningún sueño es gratuito. Tú lo sabes.
Y en Roma hay una luz dorada
que disfraza a los gatos del Foro de Trajano
con las rayas del tigre. Pagamos
el laberinto de las catacumbas
con sestercios de olvido. Y si acaso algún sueño
nos desvela el futuro inmediato
-pongamos, por ejemplo, una muerte con fecha-
la pasión de vivir en triclinios
se deslíe, de modo que, si tal ocurriese,
seríamos fantasmas condenados al hecho
de morirnos en vida.
Cautivos somos, pues,
-aunque ahora transitemos por la Via Condotti
buscando el Café Greco-
de la dulce ignorancia del no saber
mañana, de la querencia sorda
de que, en cierto sentido, detrás de cada paso
y de cada visión en mármol travertino
siempre hay una sorpresa, aunque la gris rutina
de la que estamos hechos le dé continuas manos
de barnices de lluvia.
Por eso la memoria
nos despeña los sueños desde cada Tarpeya
que el despertar convoca.
Pero, con esos sueños rotos
de los cuerpos dormidos, se despeñan también
los sueños del deseo. -Nerón
tiene en la mano una caja de fósforos y ríe a
carcajadas-.
Hace calor en Roma. Las columnas
corintias que el Tíber multiplica como un pespunte líquido
cauterizan los ojos que ahora buscan la sombra,
la fontana de Trevi o un condumio
de pasta y capuccino.
Y, al irnos a dormir,
por ver si la memoria rectifica
lo escrito en los limpios renglones
que han hollado los pasos, entre esa singular
historia
amamantada en el sur de la infancia
por latines
y lábaros
y lobas
-con Sant’Ángelo al fondo-
hemos dejado abierta la sed de las ventanas.