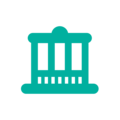Nos recibe Venecia
con un cristal añil de niebla de murano
y un toque de sirena que semeja un suspiro.
Es por darse importancia -le comento a mi cónyuge-
que sonríe, sin entender que existen todavía
ciudades por el mundo que fingen sentimientos,
todo con tal de llamar la atención
y dejarse querer.
La Plaza de San Marcos
nos recoge solícita, mientras emana
mil y una querencias que son noches
y finge ahogamientos
para que esta horda de turistas de serie
le vayamos haciendo el boca a boca,
Y es que es así Venecia: ninfómana y muy suya
dentro de su disfraz de porcelana y sedas.
Voy buscando la calle donde vivió Ezra Pound,
pero nadie ha oído hablar de un estadounidense
que viniera a aquellas tierras -¿o debo decir aguas?-
prendado de un nosequé romántico
mitad desnudo de Giorgione, humedad vomitiva
y atmósfera de Turner. Así que, al final,
desisto del empeño y sigo a ese grupo gregario
al que dirige un guía de troquel
con ademanes de comisionista.
Y, así, mientras un maestro cristalero
sopla el vidrio rusiente y lo moldea
a la exacta medida de los sueños,
otros maestros, hijos de mercaderes venecianos,
nos soplan a su vez la visa de oro
en un juego malabar de amor, de charlatanería
y de prostituciones.
Toda ciudad tiene una fuente sin historia
con magia de ida y vuelta. Yo bebo, como todos.
Y mientras unos salen para ver una ópera
de estreno en La Fenice, y mi cónyuge -rota-
se acuesta derrotada, yo me sigo perdiendo,
sin el hilo de Ariadna, por calles repetidas
y canales copiados, buscando a un Ezra Pound
que jamás existió.
Desde una pensión sórdida,
Venecia -oro y barro- me convoca, de rojo, a su lujuria.