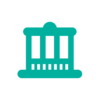Estudié desde los párvulos hasta el antiguamente llamado preuniversitario en un colegio religioso que, obviamente, emitía educación religiosa. Católica para más señas. Formé parte de esa comunidad que históricamente llevó a la hoguera a su disidencia, creó un tribunal llamado Inquisición para someter a la humanidad y se lucró con el comercio de esclavos. En la época franquista canté en esa misma escuela, canciones fascistas, me insubordiné contra algunos profesores rompiendo el principio de obediencia y participé en varias pruebas deportivas auspiciadas por Falange.
Recuerdo que, más o menos, cuando Oswald mató a John Kennedy, entró en casa el primer televisor. Era en blanco y negro y de una sola cadena, sin el UHF que luego conocimos. Cuando concluían las emisiones, tañían el himno nacional español y rápidamente tanto mi padre como mi madre, dependiendo de quien estuviera más cerca, corrían a rebajar el volumen. Más tarde apagaban directamente el aparato, actividad que tanto mis hermanos como yo aprendimos al vuelo.
Mi padre había acompañado al suyo en diez años de destierro, tras la guerra civil. Mi abuelo era de los que pegaban ikurriñas, entonces ilegales, en los coches y repartía, con más miedo que alma, volantes firmados por la Resistencia Vasca, un eufemismo para ocultar a EAJ-PNV. Mi madre llegó a Donostia desde Albacete, donde había nacido. Acuciada por la posguerra y el hambre. Recuerdo, asimismo, que de vez en cuando nos acercábamos hasta Baiona e incluso hacíamos algún viaje largo, a París, donde residían sus primos, en el exilio. Nunca me lo dijo pero, con la edad, supe que eran comunistas.
Reconozco que a pesar del excelso pedegree de infancia, asistí en brazos de mi madre a una manifestación en contra del monopolio de la leche, encarnado en Gurelesa y que ya, entonces, el gobernador nos llamó "agitadores llegados de otras provincias", sin duda en alusión a mi madre y a otras como ella. Comprábamos clandestinamente a una baserritarra de Urnieta la leche y con mi padre, mi hermana y yo, presenciamos varios Primeros de Mayo donde, indefectiblemente, la Policía Armada cargaba a lo bestia. Mi padre era enlace sindical del sindicato vertical, de esos utópicos que pensaban que el sistema se podía derribar desde su interior.
Conocí a la que sería mi compañera y madre de mis hijos en la Asociación de Vecinos del barrio. Me ganaron sus encantos. Y la cuadrilla de su padre, toda una generación que para mí entonces alcanzaba la categoría mítica. Su padre había hecho la guerra en Eusko Indarra, primer batallón de ANV. Salió de la cárcel después de muchos años, acusado, hace muy poco que lo hemos sabido, de quemar una iglesia en Santander. Marcos Azcarate, comandante del Saseta del PNV, detenido por ayudar a ETA, era su compañero del alma. Y los sábados, nos llegaba el frescor de Félix Liquiniano, anarquista de pura cepa, fundador del grupo Dinamita que si no entró en el grupo de los elegidos de la historia fue porque ya lo había hecho Durruti. En verano se sumaba Manolo Chiapuso, libre de sus clases de la Sorbona. El historiador y organizador del anarquismo vasco.
Fue en aquella época cuando, tras denuncias y altercados, me reuní en secreto con constructores que nos querían despedazar el barrio. Un día me quemaron el coche, después de enviarme alguna que otra carta amenazante. Fue la primera vez. La segunda, años más tarde, saltó por los aires. Tuve la mala fortuna de dejarlo aparcado junto a un banco que dinamitó esa noche un comando de un grupo ya desaparecido llamado Iraultza.
En el barrio, también, nos reunimos varias veces con Jesús Eguiguren, el que llegaría a ser más tarde presidente del Parlamento vasco. Conocía perfectamente los recodos del sistema, la Ley d´Hont y cosas por el estilo. Hoy no nos saludamos por la calle, sobre todo desde que su partido, el socialista, alcanzó el poder y cometió tantas tropelías. Lo de la guerra sucia, la OTAN, la corrupción, las centrales nucleares y el bombardeo de Trípoli me pareció horroroso. Indigno de gente civilizada.
Aún así, y como no soy sectario, hace bien poco tuve una estrecha relación con un compañero político suyo, Odón Elorza, ahora multado por el Tribunal Supremo por favorecer intereses empresariales particulares. Fue a cuenta del homenaje y del libro que el propio Ayuntamiento dedicó a Sunti Amilibia, último eslabón de una estirpe de socialistas y comunistas estrechamente ligados a la historia donostiarra. El último Amilibia fue, además, dirigente batasuno.
En esto de las relaciones no puedo negar la mayor como ya lo comenté en algún artículo anterior. Las responsabilidades en el Galezcua de editores me llevaron a cenar tête à tête con Fraga Iribarne. Lo hice por deferencia a los anfitriones gallegos. Crucé cuatro frases con el responsable de la masacre del 3 de Marzo en Gasteiz y de Montejurra, y otras tantas con sus guardaespaldas. Mis amigos me echaron en cara que Fraga representa lo más terrorífico del franquismo, y así debe de ser. Y me afearon mi conducta.
Sin embargo, he seguido reuniéndome con los más variopintos personajes, muchos de ellos relacionados con la vida pública y el trabajo por cuenta ajena. En estos años he coincidido en diversos escenarios con Ibarretxe, el denostado del referéndum soberanista, a quien Ansón llamó "Napoleoncito de pitiminí" y "diminuto sátrapa de ocasión", con Madrazo, Ercoreca, Arana, Anasagasti… decenas de hombres y mujeres que emergen en los medios de comunicación todos los días representando a las más diversas ideologías. Coincidí con María San Gil, cuando el Ayuntamiento donostiarra nos concedió la Medalla de Oro a la asociación en la que coopero en la recuperación del patrimonio material e inmaterial vasco.
Siento las emociones de manera que quizás no debiera. Visité el pasado año la ciudad de Hiroshima, donde perecieron decenas de miles de sus habitantes en agosto de 1945, tras el lanzamiento de una bomba nuclear a la que tuvieron el cinismo de llamar Litle Boy. Ya sé que Hiroshima era territorio enemigo, parte de ese imperio totalitario que el emperador Hirohito deseba construir al estilo del de Hitler en Europa. Pero no pude dejar de derramar unas lágrimas, junto a mi hijo que me acompañaba, por aquellas víctimas. Concurrí al cementerio judío de Gurs, al museo del Holocausto de París y, siendo un defensor de la causa palestina, sentí el escalofrío del horror y la tristeza de la vida.