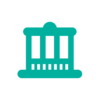Los acontecimientos, una masacre o barbarie. No hay palabras.
Uno ya no sabe si en el desarrollo del hombre la degradación de éste es un estado evolutivo. Incluso, me corroe la incertidumbre de si esta degeneración acabará con la especie o surgirá un impulso vital que lo reconvertirá encaminándolo hacia el bien y a nuevas cotas de justicia y humanismo. Los hechos de San Salvador de Atenco (México), como tantos otros (los conflictos bélicos, la explotación y el hambre...), son un fracaso para la humanidad. Lo sucedido resulta escalofriante. Escalofriante es que los estados, mal llamados civilizados, lo permitan con las condolencias y condenas hipócritas de rigor, pero regresando a sus rollos y despachos sin más implicaciones. Los relatos de la ferocidad policial (por más que para muchos de nosotros no resulte ninguna novedad) son espeluznantes. Todo comenzó a raíz de las protestas de simpatizantes del “Frente del pueblo en defensa de la tierra”. No más de trescientos manifestantes levantaban su voz contra la despótica y salvaje expropiación de sus tierras por parte del gobierno y de los intereses privados. La razón, o la sinrazón: la construcción de un aeropuerto. Las contrapartidas, para unos campesinos cuya vida e ingresos dependen exclusivamente de sus terruños, nulas. Algo muy propio de la prepotencia y desprecio a la vida de los desheredados que, prácticamente desde los tiempos de la colonizacón –si exceptuamos a Juárez y algunos escarceos puntuales de las sublevaciones de Pancho Villa y Zapata-, han mantenido los políticos mexicanos.
Era el macho desbocado, auténtica peste y desolación para la especie humana.
El gobierno federal, fiel a su habitual metodología, mandó no menos de 3.000 ¿policías o energúmenos? Con órdenes de este talante: “pegar a la gente cuando no estén los medios de comunicación”.
Entraron a saco en San Salvador de Atenco (Chihuahua). Golpearon y detuvieron sin consideración al estado y a la edad de todo aquel que transitara por las calles. Se introdujeron en las viviendas agrediendo y apresando a sus moradores. Asesinaron a un niño de 14 años. Le dispararon a 60 cm.
Una parte de la prensa se hizo eco de estas inenarrables atrocidades.
Pero lo que, de verdad, como si todo esto fuera poco, colmó el límite del horror, fue la violación y las aberraciones que los sicarios “del orden” cometieron con cincuenta de las mujeres detenidas.
Y no fue algo surgido de la mala sangre policial del momento. Todo estaba preparado de antemano. Los policías llevaban preservativos para no dejar prueba. Y al llegar al penal, ninguna pudo hablar con sus abogados, ni fue revisada adecuadamente por ningún médico.
Las introdujeron en los camiones de retención. Las manosearon, las violaron, las envilecieron... Incluso una vez agotaron sus preservativos previstos “ad hoc”, les introdujeron toda clase de objetos en la vagina. Niñas, madres lactantes con los pechos estrujados, mujeres maduras a quienes con sus cabelleras al borde del desgarro obligaban a repugnantes felaciones.
El testimonio de Valentina Palma Nova, una exiliada chilena, es sobrecogedor. Su relato, roza el clímax de lo que puede considerarse el mayor sufrimiento y humillación para el alma de una mujer. Al leerlo, sentí una profunda vergüenza por ser varón. Aquellos policías “Eran peores que la peor de las bestias, todas las mujeres violadas, robadas y llenas de hematomas”.
Los testimonios sonrojan: “Intenté cerrar las piernas, pero me las abrieron y comenzaron a patearme la vagina”, decía Emir Olivares. “Venía de mi trabajo -comentaba otra víctima-, me subieron al camión, me empezaron a manosear y me sacaron leche; luego me obligaron a chuparles y me echaron en mi suéter sus espermatozoides, mientras me decían: ¿te gusta, perra? Has de tener sida, pero ahí andabas de puta”. Los testimonios, pues, son espeluznantes.
Un país en que se cometen semejantes atrocidades, comentaba un periodista de La Jornada, no puede ser considerado desarrollado, ni formar parte del consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas. ¡Ingenuo! De ser así, ¿cuantos países formarían tal comisión?
El “feminicidio” es algo bastante común en países de América latina como México, Guatemala, el Salvador, Colombia... Al parecer -lo dicen las estadísticas, al menos las que he podido manejar- bastante habitual en estados donde la influencia gringa es decisiva.
Lo de México, sin embargo, es tan serio que, desde ya, está reclamando la atención directísima de la ONU. No olvidemos los cientos de mujeres y niñas que, con la intervención directa de las mafias policiales, en ciudad de Juárez están desaparecidas o abandonadas en el desierto, y que han sido torturadas o utilizadas en el tráfico de órganos.
Con estas perspectivas uno se pregunta: ¿quién es el mayor violador, el mayor delincuente? ¿La policía o el estado?
Antes, la corrupción se remitía a la mordida y al asesinato de pequeños delincuentes en los barrios más desfavorecidos. Ahora, el monstruo, la policía, se ha hecho grande y asesina a individuos de mejor condición social, secuestra, roba... Si se quiere luchar contra la delincuencia hay que recurrir a agentes corruptos. Incluso los altos funcionarios más inmaculados requieren de los comandantes corruptos para aparentar eficacia. Los policías son los principales responsables de la delincuencia, con lo que ésta se dispara. La historia muestra que, por ejemplo, quienes ejercen la regulación de todo el mercado de la droga son miembros del sector público, directamente o con la cooperación de agentes externos. Y pensemos que la policía mexicana está mejor pagada que la mayor parte de las policías del mundo, incluso la de los países desarrollados.
Evidentemente, esto es posible gracias a una corrupción pareja en el aparato judicial. “El lenguaje y la deshonestidad de nuestros jueces es una de las peores formas de violencia”, leía en la prensa mexicana.