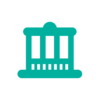Presumo, o sospecho, o imagino que el hablar hoy día sobre la conciencia, y aun solo pronunciar este nombre, produce una ligera sensación de hallarse fuera de órbita, a merced del árbitro inconsecuente. Pero uno es así de insensato y no le teme a la tarjeta roja.
Empiezo por manifestar mi creencia de que no es discutible el tema acerca del color, pues si realmente fuera verde, como siempre se ha pretendido hacernos creer, tiempo ha que se la hubiera comido el burro. ¿O tal vez esto es lo que ocurrió? La pregunta no es del todo vana: si bien se mira, una mayoría (¿o no?) de seres humanos ni siquiera recuerdan haber sentido jamás remordimiento a causa de posibles malas acciones para con sus congéneres, y a esto se le llama mala conciencia, por no decir inexistencia de conciencia (repito: porque se la comió el burro) Entonces ¿huelga el título, y consecuentemente la discusión, acerca del color de la conciencia, quedándonos a la postre sobre el tema intrínseco de la conciencia, en exclusiva? Pues sí. Pues no. Todo depende del cristal con que se mire.
Verdaderamente, el ideal sería que la conciencia dispusiera de un color visible: así diríamos, a la vista de nuestros prójimos: mira, fulanito ya perdió el verde y se le está volviendo bastante amarilla; o menganita, no es que amarillee, sino que tira descaradamente al marrón; y zutanito, esto ya es el colmo, se le ve un morado que te cagas (perdón, en nombre propio y de tantos escribidores, perdón -repito- por el asqueroso vicio de mencionar acciones o gestos reservados a la intimidad del propio "reservado", valga la redundancia).
No merece la pena aclarar la significación de esta disparidad de colorido: me remito a lo anticipado, acerca del cristal con que se mira: cualquiera puede interpretar a su gusto y modo lo que significa chuparse un marrón o atragantarse con un morado. Y más que nadie las niñas de hoy, para quienes solo vale el de color de rosa, tanto si se dejan dominar (menos cada día), como si pasan a la acción erróneamente reservada al macho y se tiran a la piscina en pelota picada.
De poco vale, pues, la discusión acerca de algo que para muchos ni siquiera existe. Es lástima que la “supermodernidad” modifique en tal grado los criterios de quienes tampoco es que tengan mucho, convirtiendo algo que durante siglos ha resultado despreciable, y aun más aborrecible, en tema de conversaciones gratas, y no solo conversaciones, sino hasta en deseos de imitar a ciertos descerebrados de las altas y bajas esferas.
¿Cómo hubiera bramado Cicerón contra los Catalinos de hoy en día, empeñados no solo en destruir edificios del alma, sino en hacernos creer que solo vale lo que ellos entienden, o sea cero-patatero, que su magisterio es el único eficiente, infinitamente superior al de Tomás de Aquino y adláteres, que el mundo viene equivocándose durante más de cuatro mil años, y que ellos, solo ellos, van a resolver las grandes cuestiones del ser humano en una o dos legislaturas, o mejor aún si consiguen alargarlas un pelín más?
¡Ay, Cicero infelice, por qué te adelantaste tanto en el calendario de la historia! ¿Ignorabas que, a rey muerto, rex publica al canto? ¿Acaso no existía, bajo la férula del tiempo en que te tocó sufrir a tus contemporáneos, un sistema presidencial de mala conciencia, depositario de todas las potestades para hacer y deshacer, sobre todo para deshacer? ¿En qué consistía, entonces, la auctoritas dictatorial, causante de tus quebraderos de cabeza? ¿Es que jamás se te ocurrió platicar, en tono filípico, acerca del colorido de la conciencia? Quizá lo hiciste, con tu perfección estilística innata, pero las generaciones que te siguieron, incluido quien aquí te añora, han sido tan ignorantes que jamás te entendieron ni hicieron nada por entenderte.
Termino la discusión: la conciencia, hoy como ayer, ha de tener un color: el de la honradez, sin la cual ni hay conciencia, ni hay nada.