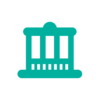Cada año, el último domingo de junio gentes de distintos lugares se reúnen en Noain para recordar la batalla de 1521, en que se perdió la independencia de aquella Navarra. Empezada la época de la cosecha, con el sol en su apogeo, el calor convierte la marcha en un purgatorio. Es posible que a más de uno, al secarse la cara con el pañuelo, le vengan a la cabeza los sudores que hace quinientos años tuvieron que pasar quienes vieron llegar, en número muy superior, a las tropas castellanas. Pero la sangre de aquella jornada queda lejos, y las incomodidades del presente se ciñen a una reunión de amigos, un esfuerzo de recuperación de la memoria histórica.
La memoria colectiva nos constituye como comunidad, nos define ante nuestros propios ojos (y ante los de quienes nos observan) como sujeto que existe. Un sujeto que actúa, que guarda un cierta continuidad en la que se percibe una identidad relativa, fluctuante, de rasgos y formas. La memoria histórica forma parte de nuestro patrimonio, en la misma medida que la lengua que nos une, el territorio, la cultura, los monumentos o el arte. Dice Nestor Basterretxea que "sin memoria no somos nada. Sin memoria, los antiguos fascistas son los actuales demócratas".
Parece que sea de buen tono, cada vez más en estos días posmodernos, responder a estas cuestiones colectivas con una sonrisa de suficiencia o el gesto condescendiente del supuesto ciudadano del mundo. Estas fechas y memorias del pasado se nos presentan, nunca mejor dicho, como pérdidas de tiempo, nostalgias de sujetos desubicados, incapaces de vivir su lugar y época.
Sin embargo, un dato esencial del sentido de la realidad (como de la percepción de nosotros mismos, dicho sea de paso) es que hemos de entender cada cosa en su contexto. Sin contexto los elementos aislados son meras anécdotas desperdigadas, un archipiélago de protuberancias sin conexión y noticias insólitas. Me decía una andereño de ikastola que una de las razones por las que muchos niños, en cuanto salen del aula a la calle, se pasan al castellano, es que no valoran la propia lengua. No conocen su valor, lo que ha significado para este pueblo, seña de identidad, personal y colectiva, territorio de comunidad cuando no existía otro reconocido, continuidad de siglos, de milenios, “reserva india” en tiempos opresivos, la persecución sufrida, lugar de fiesta, de familia, sentimientos, confidencias, complicidades, resistencias, el empeño invertido en conservarla... Sin ese conocimiento emotivo de su ser, del contexto en que nos ha llegado, esos jóvenes no tienen apego ni aprecio por el euskara.
Este diagnóstico vale punto por punto para nuestra memoria histórica, la que explica los límites de nuestro pueblo, los enemigos que le han acosado (y le acosan), el origen de muchos problemas en que persistimos, la que nos da una referencialidad básica en aquello que nos afecta.
En la marcha que cada año recorre los campos de Noain que regó la sangre navarra, como hoy los riegan el sudor y el combustible de las máquinas recolectoras, también encontramos actitudes avanzadas, libertarias, algunas sólidamente asentadas en los valores de la modernidad, pero también otras posmodernas. Un caminante de edad me explicó la teoría del caos, y me contó cómo el patrimonio de los pueblos confiere a éstos identidad, realidad, pues si lo perdieran serían masa informe. No serían nada. La memoria, en concreto, es como el combustible de esas máquinas del campo, y en medio del sinsentido de la existencia, lo que hace y conoce esa conciencia afecta, orienta, retroalimenta el propio comportamiento del presente.