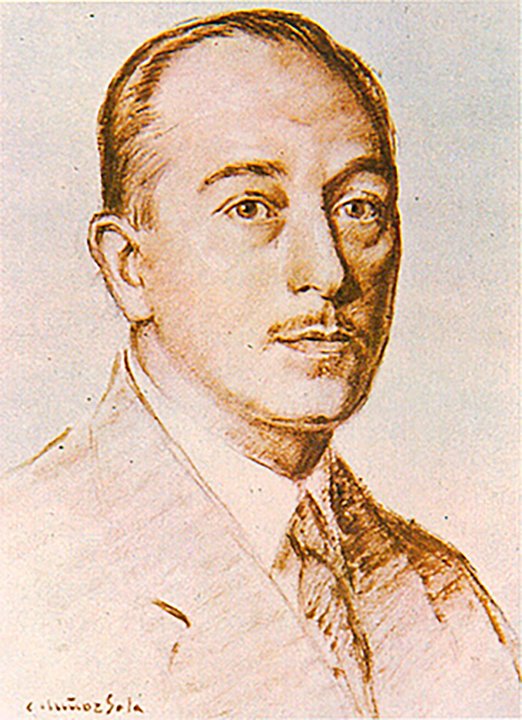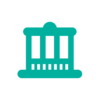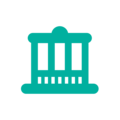Mis primeros recuerdos de las fiestas se remontan al año 11. Son visiones borrosas, desvaídas; trozos sueltos de color y sonido en medio de una película casi velada por la niebla del tiempo. Se reducen a esto: las Herrerías de noche; bombillas rojas y amarillentas, garitas de juguetes y tiro al blanco; mucho polvo, mucho calor, un sonar incesante y agudo de pitos y chufladas, y una canción circunstancial que entonaban los mozos contra el diestro Gaona:
Lalarín, lalarín, lalarero
que el señor Gaona
se ha cortado un dedo.
Otras veces cambiaban el final y aseguraban:
que es señor Gaona
es un embustero.
(Fue que el famoso matador mejicano alegó haberse herido en la corrida de Santander para incumplir su compromiso de torear en Tudela).
Lo de llamar señor al injuriado tenía gracia.
Por aquellos años actúo un circo en la Plaza Nueva. Uno de los acróbatas se lió a dar volteretas, y tantas daba, que un hortelano, compadecido del esfuerzo de aquel pobre hombre, le grito:
¡Basta, basta, siñol titére!
Del año 12 recuerdo, aunque también de un modo pálido, que, poco antes de las fiestas, nos llevaron una mañana al monte del Castillo. Había mucha gente, todos mirando hacia Valdetellas. Y hubo, de pronto, un estreñimiento comunal: ¡Mira, mira! ¡Allí, allí! -decían, señalando al cielo. Yo vi a lo lejos un mosquito que cruzaba los aires sobre los montes de la Bardena y que acabó posándose en un soto. Era Verdines. Poco después, otro mosquito hizo lo propio. Era Garnier. En los rostros de todos se reflejaba la emoción de haber visto un milagro. A mí aquello me dejó indiferente. Hubiera preferido jugar con mis soldados de plomo, o lanzar mi cometa desde Santa Quiteria, o hacer de Machaqueo en la corrida de la Plazuela de San Jaime. Esto ocurrió el 22 de julio, meses más tarde del histórico raid París-Madrid.
¿Sería al año siguiente cuando vino Garnier? La aviación constituía entonces un festejo gratuito del programa de fiestas. Nos despertaron muy de madrugada. Pasó bajo nuestros balcones la Cruz Roja, llevando unas camillas de mal agüero y tocando cornetas. Y subimos, entre un negro hormiguero de gente al monte de Canraso, donde, en medio de un rastroja, se alzaba un cobertizo de cañizos y chapas de cinc. Llegaron los bomberos tañendo una campana como la del ‘Rosario’ en las noches de octubre. El público, contenido por maromas y estacas de ferial, formaba un gran rectángulo. Alguaciles y guardas daban voces para para que los ansiosos no invadieran el campo. Entre los guardas figuraba ‘El Gatico’, y fue entonces el chiste:
- ¿Quién es ese que chilla tanto?
- El Gatico.
- ¿El gatico? ¡Échale bufo a ver si calla!
Llaman bufo en mi pueblo a los bofes, y en general a la cordilla que se da de comer a los gatos.
Sacaron del hangar el monoplano. El aparato, largo y bajo, con ruedas de triciclo y el fuselaje lleno de equis de hierro, resultaba esquelético y daba una terrible sensación de peligro y fragilidad. Junto al asiento del piloto, un mástil sostenía los cables que sujetaban las alas enormes. Leoncio Garnier puso en marcha la hélice, rodó por el rastrojo, se elevó, y fue a perderse en los montes de Ablitas. Luego volvió, como pensando que no valía divertirse él sólo y dejarnos “in albos”. Cuando, fingiendo aterrizar, pasó ruidosamente sobre un sector del público, todo el mundo agachó la cabeza, para romper, pasado el susto, en un aplauso delirante que él no podía oír.
Verdines y Garnier eran dos héroes populares y muchos perros tudelanos soportaron durante mucho tiempo los nombres de los célebres aeronautas.
En las fiestas del año 14, tenía yo siete años. De éstas me acuerdo más. No sé quién me llevó a la corrida. Se armó en ella una bronca fenomenal por causa de uno de los toros y vi estrellarse una botella en la cabeza de un banderillero, de apellido Bazán. El público, indignado, arrancó parte de la contrabarrera, rompió las sigas del tendido e invadió el redondel.
A propósito de esta bronca, el pintor Pérez Torres (q. e. p. d.), me contó que durante ella y cuando algunos iracundos se ocupaban en desenladrillar la plaza y lanzar los cascotes al redondel, se acercó a ellos un alguacil, tratando de calmarlos y diciendo:
–¡No enredéis, hombre, no enredéis!– como si se tratara de una inocente travesura de chicos.
Fueron aquellas unas fiestas trágicas. Una de las primeras noches se escapó un toro de Zalduendo. El día de Santa Ana, un mozo, por amores, le pegó a otro una puñalada en la Carrera y lo mató. En otra de las noches murió carbonizada una mujer. Y en la del día 28 fue la Catástrofe.
Esta la tengo muy grabada. Podría revivirla como si fuera cosa de hace un mes, porque tragedias como aquella se graban para siempre en la memoria y más cuando uno es chico.
Aquella tarde habíamos estado viendo el pequeño recinto, tapado con ramaje, que los coheteros locales levantaron ante la puerta de la iglesia del Hospital. Por la noche, salimos a la plaza con nuestra abuela. La Banda del Regimiento de Aragón tocaba desde el quiosco que cubría la fuente la ‘Cacería Real’. Todos tarareaban el ramplón estribillo:
Marchemos,
marchemos, marchemos
marchemos a cazar.
Y esperaban con verdadera expectación a que ardiese el ‘Volcán de la Martinica’. Cuando empezaron a cebarlo estábamos nosotros frente por frente de los morteros, a nueve pasos de éstos y a unos cinco de la entrada de la Carrera. De haber permanecido allí, no hubiera yo podido escribir esto. Pero recuerdo que a través del follaje con que ocultaron los artefactos comenzó a lucir una luz de bengala y empezó a difundirse un humazo denso y verdoso que olía a pólvora y que me hizo mala impresión. Sentí miedo, y tirando de la mano a mi abuela, le dije: “Vamos, vamos”. Nos metimos en la calle de Gaztambide y, sin llegar a ella, a la mitad de lo que en tiempos fue arco, ocurrió la explosión. Fue tremenda, espantosa. Corrimos, descalzos, hasta la puerta de la Fonda Remigio. A la explosión siguió un silencio trágico, tras el cual todo fueron alaridos y confusión. Pronto se oyeron voces: “¡Que hay heridos! ¡Que hay muertos!”. Todos corrían como locos, tratando de buscar a sus parientes, de comprobar si habían sido víctimas del horror. Vi pasar a dos hombres llevando a hombros a un herido en la pierna que iba arrojando sangre. Fueron unos momentos de pánico horroroso. Nos metimos en la Fonda Remigio, y en una sala o comedor nos juntamos unas treinta personas en un ambiente de velatorio. Se hablaba de diez muertos y de muchos heridos, de que en el Hospital no había camas para tanta víctima. “¡Hay que quemar la casa de los coheteros!”, propuso el vengativo que nunca falta, olvidando que uno de aquellos había perdido la mano por evitar que la catástrofe fuese mayor.
Allí estuvimos más de una hora. Cuando volvimos a nuestra casa estábamos tan empavorecidos que nuestra abuela aparejó dos camas junto a la suya. Mis recuerdos infantiles de fiestas se ligan con mis primeras impresiones de la fiesta de toros: con la primera corida que vi, junto a mi padres, a los cinco años (torearon Vázquez y Ostioncito) y con las primeras corridas que “oí” desde el segundo piso de casa de mi abuela, situada frente al coso taurino.
La plaza de mi pueblo era entonces famosa por sus broncas y sus tumultos, en los que algunas veces tuvo que intervenir la Benemérita. Los días de corrida por la mañana, llegaban a Tudela muchas fuerzas de la Guardia Civil, a las que yo veía desfilar por el camino de la estación.
A las tardes -tardes de calor asfixiante, de solazo y de “chicharrina” - mientras la multitud, en mangas de camisa, remansaba a las puertas de la plaza se oían los pregones de las mujeres que ofrecían limón helado, sentadas ante sus garapiñares, bajo las acacias del Paseo de Invierno o en la acera de la calle de San Marcial.
Nunca podré olvidar los alaridos sobrecogedores del público y aquellos gritos bárbaros y acordes de “¡Otro tó… ró! ¡Otro tó… ró!”, “¡Al corral –que no vale un real!”, “¡Caba..llós! ¡Caba… llós! ¡Caba..llós!”, con que la masa, achicharrada en la sartén del graderío, desfogaba su furia.
A los toros y a los caballos los veía después, pero ¡en qué estado! La llamada “puerta de arrastre” daba al camino de la estación, y por ella sacaban a los bichos recién sacrificados, para llevarlos, uno por uno al matadero municipal. En cuanto a los jamelgos muertos, las mulillas los arrastraban hasta un rizaba que había entonces entre el dicho camino y el de la Azucarera, y allí quedaban, en número de diez, doce o catorce, a la vista de todos, hasta que terminada la función los cargaban en carros y los llevaban a un barranco de los Montes de Cierzo, a ser pasto de cuervos y buitres.
La visión de los toros, llenos de sangre y moscas, la estampa alucinante de los jacos despanzurrados, con los ojos abiertos y su risa de dientes amarillos; y el recuerdo de aquellos gritos, de aquel calor atroz y aquellas broncas, dejaron en mi alma infantil una impresión de las corridas cruel, trágica y deprimente.