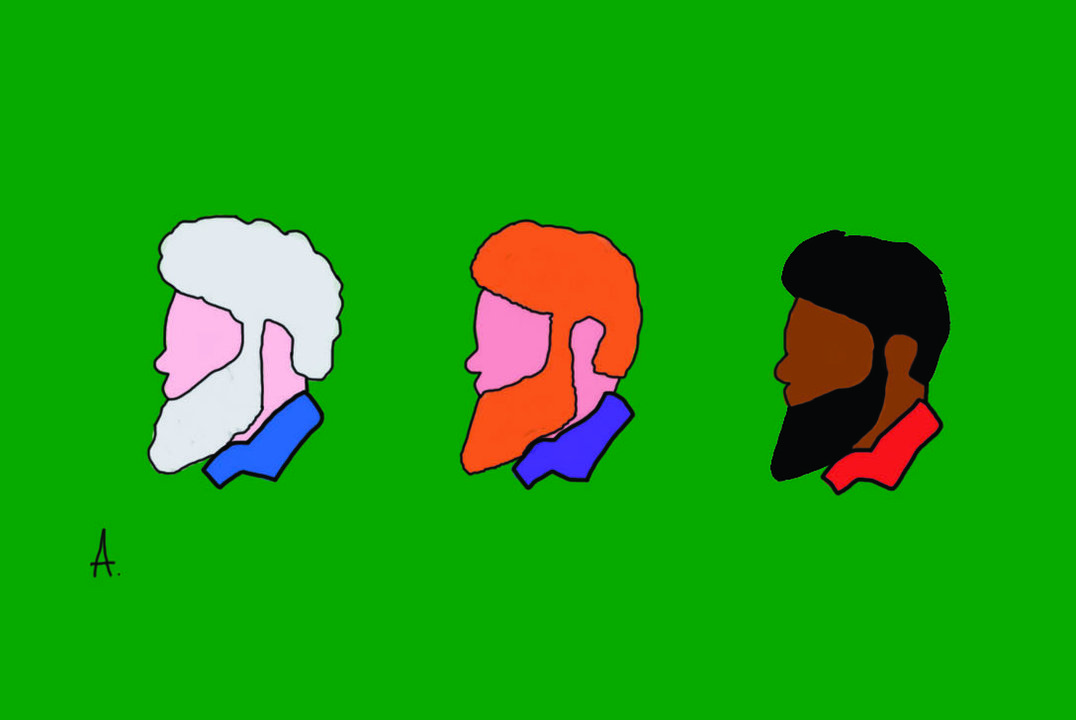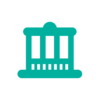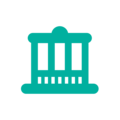Casi sin querer, se dio cuenta de que no sabía muy bien qué estaba haciendo allí. A través de la cristalera se veía el frenesí de una ciudad chispeante, en plena ebullición. Resaltaban los andares de las parejas entregadas al ‘vintage’ dispuestas a sufrir los rigores del frío invernal. Los hombres trajeados. Algún que otro ciclista con ropa de ejecutivo. La fina llovizna, casi aguanieve. El ambiente helador atado su oxímoron de calor humano… El Londres de siempre, sí. Pero en Navidad.
Quizás eso precisamente dañaba aún más su maltrecha autoestima. Echó un sorbo del café americano, ya insulso y demasiado templado como para calentar un alma destemplada como la suya. Al tragar, disgustado, se quitó el ridículo gorro de Santa que el tipo de la mesa de al lado, ahora haciendo un receso, le había vendido por dos libras con cincuenta. Santa Claus no era precisamente santo de su devoción. Pero aquel hombre le había dado pena. “Dos cincuenta, un precio justo”, pensó. Se levantó y salió resignado.
Las 8 de la mañana y un día de perros para un poco alentador 24 de diciembre. El mensaje de la tarde-noche anterior había acabado por machacarle unas navidades que, ya antes del día 20 de diciembre, no se presentaban en absoluto entrañables. “Sorry, Pablo. Double shift tomorrow”. Un turno doble el día de Nochebuena en una ciudad como Londres significa no parar de moverse alrededor de la ‘comissaria’ del restaurante a lo largo de 12 eternas horas, con más de 500 eternos platos y 1.000 eternos cubiertos colocados en las eternas 30 mesas del comedor.
Le prometieron que habría brindis una vez acabado el servicio. Todos irían a la salita anexa al vestuario, junto al despacho de Connie, la mánager, a darse un pequeño homenaje. Modesto. Acorde a sus posibilidades. No podía quejarse. Los camareros de ‘comissaria’ en Londres son como una tribu suburbana que tiene pocos privilegios. Que fuma a hurtadillas en los callejones traseros de las cocinas aprovechando el momento de sacar la basura. Que se moja porque el paraguas barato de la droguería abierta 24 horas resiste tan sólo dos noches de aguacero. Que pierde el metro y conecta rutas de taxi para llegar a la Zona 3 a la una de la madrugada. Pura supervivencia. Eso entraba en el guion cuando Pablo llegó a mediados de agosto. Lo tenía claro. Pero lo de ser camarero en Navidad le entristecía demasiado.
Le habían prometido un brindis una vez acabado el servicio. Todos irían a la salita anexa al vestuario, junto al despacho de Connie, a darse un pequeño homenaje”
Brotaban tantos recuerdos… Durante el trayecto de autobús hasta el restaurante, su mente se evadió por un buen rato. En cierto modo, las casitas cuadrada y bajas, los pubs con detalles de madera y las tiendas de fish&chips que poblaban Whitechapel le recordaban a las viviendas modestas que rodeaban su hogar. A la calle Conde de Murchante, por ejemplo, donde todos los días 23 se cantaban villancicos. Los vecinos se juntaban y abrazaban la Navidad. Chato, la Lola y sus retoños que se movían más que una guindilla, Paco y su cara de villano de cómic, el bueno de Esteban... No faltaba ni uno. Formaban un coro informal, improvisado, pero que entonaba al son de un compás que ya quisiera destilar una coral de cámara.
Un sonido tan característico, tan marcado en los adentros, no se olvida ni siquiera cuando se pasa por los rascacielos de la City en dirección a Liverpool Street, donde todo es demasiado grande como para pensar en vencer la inmensidad con retazos y flashes de la vida sencilla. La del pueblo y las cosas de andar por casa. Aquel día, cuan Don Quijote, parecía capaz de vencer a los gigantes. Última parada. Casi las 8:45 y un turno doble por empezar. La puerta trasera de ‘The Renaissance’ volvía a esperar con las fauces abiertas.
- ¿Cómo le va, Don Pablito?
El acento de Konrad, un polaco guapete que en el fondo era de lo más agradable del staff, se encargó de saludarle. La jornada transcurría como si de una película plana y predecible se tratara. Las reservas previstas poblaban las mesas. Ni una más ni una menos. Pocos sobresaltos. Apenas clientes de paso. Por eso se relajó. “¿Será el espíritu navideño?”, se decía a sí mismo. La verdad es que no podía quitarse las imágenes de balcones iluminados en amarillo y azul de la cabeza. Ni a su tía Adela, que a esas horas ya andaría revolviendo en la despensa para buscar laurel. Siempre a última hora, como las uvas en casa todos los 31 de diciembre. Una vez mamá se equivocó al contar y el tío Edu tuvo que recibir el año tragando a duras penas gajos de mandarina.
“¡Service! ¡¡Service!!”. Connie estaba agobiada, como buena jefa, y le recordó con un chillo dónde se encontraba. Volvió a centrarse. Tuvo que echar una mano en la sala. Los ancianos de la mesa dos refunfuñaban porque el roastbeef estaba demasiado poco hecho. Un roastbeef muy hecho se mastica como suela de zapatilla. Pero el cliente es el cliente. Las comidas del mediodía se pasaron enseguida. Y entonces, cuando se puso la zamarra para salir a la calle en su hora y media de descanso, se acordó de ellos. El trío inconfundible.
Los Reyes Magos, cuando pasaban por Murchante –él siempre dudó de que tuvieran superpoderes y pudiesen estar en varios sitios a la vez, incluso de pequeño- , tenían detalles con muchos niños y niñas a lo largo de su modesta pero vistosa cabalgata. Una vez montaron a Patri, una amiga de su edad, en la carroza de Melchor, su rey favorito, para que allí mismo le diera el regalo y, por si fuera poco, repartiera el resto de presentes a su familia al dejarla en su casa. A Chicho fue a visitarle personalmente Baltasar a las seis de la tarde, prometiéndole que si le saludaba desde la puerta, tendría sus bloques de Lego listos para desenvolver nada más acabar la cena.
Los Reyes Magos, cuando pasaban por Murchante, tenían detalles con muchos niños y niñas a lo largo de su modesta pero vistosa cabalgata”
Pablo, por su parte, nunca había olvidado la cabalgata del 94, cuando tenía 7 años. Solía verla desde el balcón de casa de sus bisabuelos, Mila y Eusebio, junto a sus padres, sus abuelos, sus tíos y algunos primos algo más mayores. Precisamente por ser el más joven, todas las miradas se tornaban hacia él. Siempre. Y esa vez, Gaspar, normalmente el rey más incomprendido pero el auténtico favorito de Pablo, agarró una escalera de madera, la plantó bien fuerte a la carroza y posó el otro extremo en la barandilla del balcón. Bajo la atóntina mirada de Pablo, subió lentamente, solemne, como un rey al fin y al cabo. Llevaba una caja. Papel de regalo. Celofán. Y se la dio. Se la dio mientras aquel crío tembloroso permanecía anonadado, boquiabierto, incapaz de reaccionar ni articular palabra. Había sido no hace mucho cuando dejó de jugar con aquel Scalextric de incalculable valor.
Ya de noche, Londres se empapaba de viandantes inquietos, que pasaban como siluetas en diapositivas por el huequecito del final del callejón. Comenzó a nevar con bastante saña. Las dos últimas caladas al cigarrillo liado de Pueblo. Y vuelta a la mina. Los servicios de la noche se presentaban algo más moviditos. Fue un desastre. Platos devueltos en el montacargas a la cocina, comandas extraviadas, pollos que se convertían en ternera cuando llegaban a la mesa… El chef, Matt, un cuarentón mal envejecido y cascarrabias, amargó la Nochebuena de todos los camareros maldiciendo la hecatombe a través de la línea telefónica interna. Cada uno de ellos recibió su ración de improperios en un fino inglés de macarra académico.
Tras la tempestad, el comedor se vació lentamente, de forma pausada, igual que el aceite que fluye a través de un embudo. Alguno de los camareros de la sala se marchó a casa antes de lo previsto con el beneplácito de Connie. Dos mesas más y la temida velada habría acabado. Ya degustaban el postre. Michelle, el italiano, se tomó un pequeño respiro dentro de la ‘comissaria’. Apoyado en la balda de las copas, sonrió cuando Connie entró y le miró de forma socarrona. “You lazy bastardo…”, le dijo entre risas. La jefa traía una sorpresa. Una mesa de última hora. Pablo limpiaba unos vasos mirando a la nada, cuando ella le tocó el hombro acercándole la comanda de los inesperados comensales.
- Serve it, please. Michelle descanso – chapurreó en un español de escuela de idiomas.
All right. Pablo asintió y esperó a que subiera la comida desde la cocina. A través de la puerta del montacargas se escuchaba el traqueteo de los ‘kitchen porters’ que empezaban a enjabonar y aclarar pilas de platos y bandejas. Aquello era aún peor que su noche de servicio prácticamente acabada. El timbrecito sonó. Planta 0. Comida lista. Tres simples y llanas sopas de cebolla. Enfiló el camino hacia la mesa uno, la más apartada, y caminó en medio de la sala vacía, casi fantasmal, donde sólo Stanley, el barman, apuraba su faena limpiando la barra. Al llegar a la mesa, dos tipos vestidos con jersey ceñido, barbas pobladísimas, una gris blanquecina y otra castaña, y un hombre de color que llevaba una camisa naranja muy canalla, con estampados de ositos en negro mate, aguardaban mirando con gesto de cortesía y amabilidad.
- Thanks a lot, boy.
Ni siquiera le dio tiempo a darse la vuelta, cuando aquellos pintorescos clientes se pusieron manos a la obra, sorbiendo la sopa ruidosamente y con un hambre voraz. Inconscientemente, e intercambiando una mirada cómplice con Stanley, soltó una risilla por lo bajini. La escena le trasladó de nuevo al ambiente hogareño, a las cenas de Nochebuena en las que el tío Hermenegildo importunaba a Jacinta, su mujer, por su sonora forma de disfrutar las cucharadas sopa de pescado, más o menos como aquellos comensales entregados al deleite en medio de un comedor sin nadie que pudiese ofenderse. Cerca de las once y media de la noche, el turno doble tocaba a su fin. Los tres ‘hipsters’, como les bautizó Pablo en complicidad con Michelle de puertas para adentro, pagaron religiosamente y se marcharon.
Cerca de las once y media de la noche, el turno doble tocaba a su fin. Los ‘tres hipsters’, como les bautizó Pablo en complicidad con Michelle, de puertas para adentro, pagaron reigiosamente y se marcharon”
Un silencio envolvente se apoderó del comedor entonces. Incluso las luces de las farolas de Aldgate Street redujeron su brillo hacia un tono más tenue. La nieve, blanca cristalina, casi cegadora, se transformó en cortina. Pablo, algo turbado, recogiendo la mesa de los recién marchados, sintió como, en cierto modo, los pies se le clavaban al suelo de mármol. Al segundo, un escalofrío. La puerta se abrió. Despacio. El ‘hipster’ de cabello castaño apareció desde la calle, rodeado con un halo de magia que Pablo sólo había visto antes una sola vez. Como en el 94. Estiró la mano derecha, donde llevaba un sobre azul oscuro, algo arrugado.
- I forgot the tip –dijo sonriendo.
¿Una propina? Ambos se quedaron mirándose fijamente. Cinco segundos interminables, pero tan especiales como los de las viejas navidades. Las del barrio, los villancicos, el aguinaldo… Pablo no pestañeó cuando el ‘hipster’ se dio la vuelta y salió a la calle. Gélida pero, igual que al punto de la mañana, rebosante de un calor que contagiaba al espíritu. No resistió la tentación de asomarse. Y les vio a los tres, más bien a sus siluetas llenas de majestuosidad, enfilando el paso de peatones con las imponentes torres de la City de fondo.
La nieve le teñía el pelo de blanco, pero él se resignaba a volver a entrar, sin quitar ojo de aquellas tres figuras que seguían resaltando por encima de las demás. Abrió el sobre. Un papel. Dos palabras clave. Heathrow-Bilbao. Lunes 5 de enero de 2015. Justo a tiempo para la cabalgata. Sintiéndose como una estrella, igual que aquella noche en el vetusto balcón, en los 90, cogió un poco del frío aire con sabor a Londres y exhaló un gran suspiro de vaho, saboreando su billete a la felicidad. Su Whitechapel-Murchante.