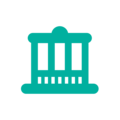Los días 8, 9 y 10 de noviembre de 1610 tuvo lugar en Logroño un célebre auto de fe en el que se impartió justicia a 53 personas acusadas de diversos delitos de herejía y brujería, de las que once fueron condenadas a muerte y de éstas, seis fueron ejecutadas en la hoguera, ya que las otras cinco habían muerto en la cárcel de la Inquisición. Las mujeres que sufrieron este horrendo castigo eran vecinas de algunas localidades de los Pirineos occidentales de Navarra. Las llamadas brujas de Zugarramurdi forman parte de nuestra historia y más tarde de nuestro folclore, pero la sorprendente noticia es que nunca hubo brujas en Zugarramurdi, ni en Urdax, ni en ninguno de los pueblos de la montaña de Navarra, ni tampoco en el vecino Labourd en el País Vasco francés, donde por las mismas fechas había tenido lugar otra caza de brujas igual de terrorífica. Para decirlo de una vez, no hubo brujas en ninguna parte de Europa donde fueron atrozmente perseguidas entre los siglos XIV y XVIII.
La importancia histórica del proceso de Zugarramurdi radica en la personalidad del inquisidor Alonso de Salazar, un jurista que no creía en que las acusadas fueran brujas y que, en una segunda fase del proceso, aplicó un método de comprobación de las delirantes confesiones que las aldeanas hacían bajo tortura y concluyó en algunas evidencias que debían ser obvias pero que hasta ese momento ninguna autoridad había querido reconocer: las acusadas no volaban en escobas, ni se veían con el diablo en el aquelarre, porque no había aquelarre, ni cocinaban pócimas, ni hacían maleficios. El auto de fe de Logroño marca el principio del fin de las cazas de brujas, que en Europa languidecieron a lo largo del siglo XVII, si bien la persecución estuvo viva en algunas partes hasta bien entrado el siglo XVIII. La pregunta es cómo pudo ocurrir que la población y las clases dirigentes de la sociedad creyeran en las brujas y sus disparatados poderes hasta el punto de perseguirlas con tal saña en un periodo histórico tan dilatado y tan fecundo en descubrimientos y avances científicos como fue la Edad Moderna.
La respuesta es política. En realidad, nadie creía en las brujas aunque a todos les interesaba fingir que creían. La bruja es un arquetipo misógino que se encuentra en el folclore grecolatino (striga) y se inspira remotamente en la lechuza común o de campanario, convenientemente deformada para atemorizar a la chiquillería y divertir a los adultos. Es, pues, un ser femenino, nocturno, del que se dice que vuela y que devora niños y vierte maleficios para dañar las cosechas y el ganado. Era, pues, una figura equivalente al hombre del saco de nuestra infancia, pero con más poderes. Los adultos adaptaron el cuento a sus obsesiones y emparentaron a esta figura con otra vecina del folclore: la mujer fatal o hechicera, a la que se atribuía, entre otros desmanes, el poder de consumir la potencia sexual de los varones. Los cuentos callejeros discurren y se transforman en un circuito interminable de boca a oreja y pronto esta figura imaginaria quedó asociaba a cultos presididos por deidades oscuras. Así se conservó en las creencias populares bajo el cristianismo durante la Edad Media. En el siglo XIV, sin embargo, se produjo una fuerte crisis en la cristiandad, en la que se cuestionaba la autoridad del Papa y se introdujeron rupturas en la doctrina, y por último condujo a la reforma protestante y a las consiguientes guerras de religión. En este contexto de calamidades, las autoridades civiles y eclesiásticas, católicas y protestantes, necesitaron mantener disciplinada a la población, evitar desviaciones ideológicas y conservar la cohesión social bajo la férula de un poder absoluto. De modo que los conflictos y pleitos locales fueron puestos bajo el control de un organismo centralizado (la Inquisición en los países católicos) y, para hacer su trabajo, inquisidores y jueces dispusieron un relato ejemplar que fuera inteligible por las gentes de común y que tomaron del propio folclore. Así fue como el diablo recibió las atribuciones y poderes que en la antigüedad eran propios a las deidades paganas de la noche y algunas mujeres fueron identificadas como sus seguidoras y en consecuencia como responsables de los daños que afligían a la comunidad. La dificultad radicaba en que, si bien todo el mundo contaba estos cuentos, nadie creía en ellos y menos las acusadas, de modo que fue preciso instituir la tortura como procedimiento que arrancase confesiones de culpabilidad.
Todo lo que se sabemos sobre la bruja clásica son patrañas arrancadas a unas desdichadas en el potro o bajo el látigo. Cuando el inquisidor Alonso de Salazar puso en marcha un procedimiento de comprobación empírica de los hechos confesados por las acusadas, el tinglado brujeril se vino abajo.
La creencia en las brujas no se desvaneció por eso, aunque perdió dramatismo y cambió de signo. Después de un breve periodo en que estas supersticiones fueron ridiculizadas por los ilustrados del XVIII, las brujas volvieron a la palestra pública traídas de la mano por el movimiento romántico, y volvieron para quedarse. En primer término, como tema para espolear la imaginación; desde los cuentos de los hermanos Grimm hasta Harry Potter las brujas han gozado de un lugar de privilegio en la literatura de entretenimiento, lo que da noticia de la fuerza de este arquetipo.
En segundo lugar, las brujas clásicas han llegado hasta nosotros a través de falsificaciones históricas que hacen de ellas seguidoras de cultos paganos que tienen su origen en el Paleolítico y que por eso habrían sido perseguidas por las iglesias cristianas desde la Edad Media. Este mito de la brujería como un culto arcaico tiene su origen en escritores románticos y antiilustrados de principios del siglo XIX y ha gozado de predicamento hasta bien entrado el siglo XX, incluso en círculos académicos. Hoy esta teoría, por llamarla de algún modo, está completamente desacreditada. Del mismo modo que las acusadas por la Inquisición no volaban en escobas, tampoco es posible tomar en serio sus declaraciones bajo tortura para inducir que eran seguidoras de un culto que, en las fechas de los procesos, tendría cincuenta mil años de antigüedad pero que no ha dejado ni una sola prueba arqueológica de su existencia. Sin embargo, esta impostura histórica se repite con mucha frecuencia y ha sido adoptada por la brujería organizada actual, la llamada Wicca, como fuente de legitimación de unas prácticas que, en el mejor de los casos, no son más que un juego, y en el peor, un fraude.
Por último, la brujería goza de buena salud porque los humanos albergamos una irresistible y tenaz necesidad de creer en lo increíble. En el siglo XIX, las desacreditadas brujas clásicas encontraron cobijo en un nuevo magma de creencias abstrusas, que brotaron junto al desarrollo científico y el positivismo de la época y que conocemos como ocultismo y así ha seguido hasta hoy. Las brujas han desechado la escoba como medio de transporte por otros más cómodos y rápidos, y han abierto consulta como pitonisas, videntes, sanadoras de remedios alternativos, profetas esotéricos, etcétera. El negocio está asegurado hasta el fin de los tiempos. Como el día en que Adán y Eva fueron expulsados del paraíso, los individuos de la especie humana seguimos espantados por nuestra soledad y contingencia, y estamos necesitados de una respuesta personalizada, por decirlo así, a la inquietud que rodea nuestro destino –amor, dinero y todas esas cosas- y para la que no encontramos respuesta en el pensamiento racional. La ciencia es, por definición, lenta, dubitativa y minoritaria, pero un conjuro o una videncia está al alcance de cualquiera que que se proponga hacerlo si tiene enfrente a otro que quiera creerlo. Hoy, las brujas forman parte del inabarcable mercado de la felicidad humana.