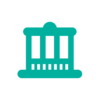Sin pena ni gloria -casi en la clandestinidad vergonzosa- los mandatarios europeos han dado el visto bueno a un nuevo tratado de la Unión europea. En ningún momento se han atrevido a conceder al acto la solemnidad que en otras ocasiones han acompañado las firmas de los diferentes tratados que, en teoría, constituyen los elementos ensambladores de la Unión. No es para menos. El intento llevado a cabo en los años anteriores de imponer una constitución europea, limitada a dar carta de naturaleza a la situación presente, terminó en el desinterés de los europeos o en el rechazo manifiesto de la propuesta presentada por sus dirigentes.
Refleja este hecho la limitación profunda que caracteriza a la Unión en el momento presente. La construcción de Europa ha sido constreñida al ámbito económico exclusivamente y dejada en manos de los gobiernos. Los temas y cuestiones referentes a la Unión han sido arrebatados al gran público y apartados de las instituciones representativas. En el organigrama institucional de la Unidad europea el Parlamento carece del relieve que tiene tal institución en el marco de los sistemas políticos que presumen de democráticos. Todos los elementos que estructuran la Unidad europea han sido diseñados por los técnicos que se arrogan con una actitud excluyente el conocimiento en los terrenos económico y político. Los políticos profesionales se limitan a refrendar las propuestas de esos denominados tecnócratas. A través de este camino, la construcción de Europa se ha acomodado a los intereses de las grandes corporaciones financiero-industriales, generadas por el desarrollo económico que siguió a la reconstrucción tras el desastre de la guerra mundial.
Se entiende que en los inicios del diseño de la Unidad europea fuesen los gobiernos quienes tomasen la iniciativa en una materia que en principio constituía una parte de las relaciones exteriores de los estados. Cuesta, sin embargo, aceptar tras varias décadas de consolidación de la Unidad europea y homogeneización de sus sociedades en tantos terrenos, que los asuntos de la Unión sigan tratándose en el marco de las relaciones internacionales, a pesar de afectar al conjunto de materias competencia de los gobiernos estatales. Aquí aparece la debilidad del proyecto europeo, que puede ser calificado, por el momento, como de importante triunfo económico y de fracaso político. La explicación de este fracaso político puede situarse, desde luego, en el interés de las élites económicas europeas por alejar del control de las materias sociales y económicas al conjunto de la ciudadanía. También recae esta responsabilidad en la sensibilidad nacionalista que predomina en el seno de las sociedades de los viejos estados imperialistas.
Los diversos avances que han tenido lugar en la construcción de Europa, son resultado de las imposiciones de las élites financieras. Han favorecido la libertad de actuación de los intereses del capital y buscado dificultar la de los agentes sociales del trabajo, más numerosos. En una Unidad europea, carente por el momento de estructura organizativa estatal -ni federal, ni confederal- las relaciones entre sus componentes siguen perteneciendo al terreno de los asuntos exteriores. Esto es; las materias se debaten en el seno de los gobiernos y éstos deciden, en principio, al margen de las instituciones representativas. Los parlamentos quedan reducidos al papel de meros refrendadores. A través de este método las más importantes materias de índole social y económica son detraídas de las instituciones representativas y dejadas en manos del poder ejecutivo. Con posterioridad al refrendo de los diversos tratados por parte de los parlamentos estatales, en el futuro la legislación de los estados deberá acomodarse al marco jurídico establecido en aquellos. Es cierto que de esta manera se produce una homogeneización de las sociedades europeas que, en principio, debería ser considerada positiva. El inconveniente que presenta este procedimiento es que no responde a planteamientos de base democrática, sino a la iniciativa de las influyentes élites económicas a quienes los políticos europeos acomodan sus directrices.
En ciertas sociedades europeas preocupa especialmente lo que se siente como pérdida de la soberanía propia a favor de unas instituciones extrañas. En Francia, Inglaterra y otras construcciones nacionales de mayores dimensiones ha crecido el recelo frente a las decisiones de los organismos de la Unión que pueden sentirse como perjudiciales para los intereses nacionales. Este recelo pone en evidencia el carácter nacionalista de tales sociedades que se resisten a perder el papel preponderante que tuvieron en otros momentos de la Historia de Europa y aspiran a un puesto destacado. El desencanto con respecto al europeísmo ha ganado espacio por estas razones en amplios sectores de la sociedad europea, al comprobar que la homogeneización de las estructuras socio-económicas no se traducen en ventajas colectivas y como resultado del fuerte nacionalismo que lleva a las sociedades europeas más avanzadas a contemplar con desconfianza los intereses concurrente de otras sociedades y mirar con desdén a los recién llegados a la nueva Europa.