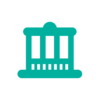El caso de De Juana Chaos ofrece la oportunidad de reflexionar sobre la legitimidad que puede tener un Estado, o quien a él se opone, a la hora de utilizar la violencia. No me voy a referir a la manera concreta en que han actuado los diversos poderes del Estado español, los tres coincidentes en que había que aplicar la ley de una manera especial al preso vasco. Este escandaloso procedimiento que ha sido denunciado por juristas con una mínima vergüenza, la sociedad española lo ha asumido con naturalidad, al igual que esa misma sociedad no se escandalizó ante la excarcelación del torturador Galindo y de otros jefes del G.A.L. Lo que pretendo plantear es el derecho del Estado español a juzgar a De Juana Chaos, por muy horrendos que parezcan ser sus crímenes, cuando son el resultado de un ataque a un Estado al que De Juana y la organización a que pertenece no reconoce. Se me replicará que cualquier Estado tiene derecho a perseguir a quien actúa de manera hostil contra sus súbditos y a defenderse en general y, a más abundancia, nos encontramos ante un Estado existente, al que atacan quienes son también de hecho súbditos suyos. Todo esto es cierto, pero no es suficiente para que tal Estado se arrogue legitimidad para imponer su ley y su violencia a las colectividades y grupos que lo perciben como una imposición.
Cuando hablo de legitimidad lo hago en un sentido moderno, el que se reclama de los principios de valor universal, porque representan el reconocimiento de la igualdad fundamental de los individuos y de las colectividades que éstos configuran. Un Estado no tiene legitimidad por el hecho de ser una realidad fáctica, sino en la medida en que se acomoda a tales principios como condición ineludible. Se asume que un Estado no tiene derecho a contravenir tales valores ni frente a sus súbditos, ni frente a otros Estados. La pretensión del Estado de estar legitimado para cualquier decisión, porque no reconoce superior, pertenece a épocas históricas pasadas. Hoy el derecho internacional obliga a los estados -no solo por los compromisos mutuos que hayan adquirido unos frente a otros mediante la firma y aceptación de tratados de derecho internacional- sino sobre todo, porque la misma coexistencia de tales estados y de sus respectivos súbditos se apoya en el momento presente en el respeto de derechos humanos en relación con el individuo, y, además, por la obligación que impone la comunidad internacional de que ninguno de sus estados miembros hostigue a otro de una manera gratuita y arbitraria, prevaliéndose de su mayor potencia.
En la teoría el reconocimiento de esos valores, y manera de comportarse, se encuentran garantizados por organismos internacionales en los que la mayoría de los estados coinciden y dictan normas relativas al respeto de los mismos. Están previstas instancias jurídicas a los que los Estados contraventores pueden ser llevados y condenados en ellas. A decir verdad, parece que se han previsto todos los mecanismos, pero lo cierto es que los conflictos intra e interestatales no han dejado de ser realidad permanente. Es más, la mayor parte de las comunidades estatales han conocido situaciones conflictivas de gran virulencia y muchas de ellas son reconocidas como soberanas y con derecho a imponer la ley de resultas de la violencia que han ejercido sobre otros Estados que se oponían a sus objetivos. En tales circunstancias los poderes emergentes no han tenido ningún tipo de consideración con quienes representaban al Estado enemigo, creyéndose con el derecho a dispensar muerte y destrucción, sin paliativos, sobre el poder constituido de los Estados reconocidos.
Desde luego, no me estoy refiriendo a realidades históricas, sino a situaciones muy cercanas y actuales. La comunidad internacional no tiene reparo en aceptar a quien ha conseguido sus objetivos y se configura en Estado, aunque haya pasado por encima de los cadáveres de miles de inocentes. El paso de bandido a honorable político lo concede el ser recibido en las cancillerías y cuando los organismos internacionales estiman conveniente que es bueno alcanzar acuerdos con quienes tienen de hecho una fuerza: especialmente si se le reconoce capacidad de representar a una colectividad. Todo esto es consecuencia de la disposición de la mayoría de los colectivos humanos a ejercer una violencia destructiva sobre otros colectivos, en el caso de que perciban seriamente amenazados sus intereses. Esta actitud es el principio básico por el que se guían todos los Estados y, desde luego, los que se consideran integrantes de la cultura occidental, la que más hincapié hace en la necesidad de resolver los conflictos por medios pacíficos.
Lo que resulta más irritante es la pertinacia de los estados y sociedades más agresivos a reconocer que todos ellos son los principales responsables de la violencia. Que la ciudadanía americana llegue a exclamar con sorpresa “¡por qué nos odian!”, pone de relieve la capacidad selectiva de percepción sobre los hechos reales que tienen los americanos. Pero esta actitud de los americanos, que parece sorprender a los europeos, es la misma que aparece en casi toda Europa, y desde luego en España, cuando la mojigatería de los bienpensantes lleva a horrorizarse ante los crímenes de los terroristas y pasar por alto los de los estados y sus sistemas judiciales y policiales.
La imagen que tienen el hombre y la mujer de la calle sobre la violencia admira por su simpleza, si no fuera porque muchos somos conscientes de que es resultado de la selección mental, implementada por el conjunto de medios de carácter propagandista y de información. Es irritante tener que escuchar que los concejales y representantes de los partidos institucionales españoles se sienten acosados y deben ser protegidos para evitar la agresión, cuando sus congéneres abertzales se encuentran indefensos ante las arbitrariedades del sistema judicial y fueron los primeros en resultar perseguidos hasta la muerte por los poderes del Estado que actuaban en las cloacas. Resulta obscena la existencia de una dirección especial dentro del Gobierno de la Comunidad autónoma vasca dedicada a la atención a las víctimas del terrorismo y que puede seleccionar quiénes merecen ser tenidos en esta consideración por las instituciones y quiénes no son acreedores a la misma, aunque unos y otros sean víctimas de la violencia política. De esta manera se fabrica la imagen maniquea de la violencia. Esta metodología consigue difuminar los factores y realidad de la violencia presente. No tiene en cuenta el propósito de destrucción de la nación vasca que aletea en el planteamiento general del Estado español y se explicita en la misma constitución española. Tal propósito empapa al conjunto del sistema institucional español y se manifiesta de una manera más cruda en la manera de actuar y expresarse de los funcionarios de orden público de lo más bajo del escalafón: “¡qué bonito sería el País vasco sin vascos!”.