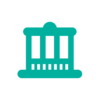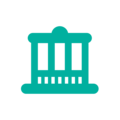Aquella mañana fría de diciembre, mientras en el interior de las casas del barrio estaban tomando forma los últimos preparativos navideños, la nieve se le escurría al cielo de soslayo, casi de puntillas, como si ni ella misma diera crédito a sus propios actos. Se dejaba caer a intervalos, a capricho de esos copos que habían heredado sus aéreos movimientos de la manera de desvestirse de las hayas, de las vidas apagadas de tantos que, por el mero afán de aguantar, seguían pugnando en sus últimos momentos por resistir incluso a la ley de la gravedad.
En una de las casas, quizás algo más vieja que las demás, o tal vez simplemente más descuidada, con los ladrillos más carcomidos y desgastados por el paso de los años sin atención, un anciano, enredado entre las cortinas, miraba a través de la ventana. Contemplaba cómo, en la lejanía, los copos de nieve iban cubriendo de melancolía los oteros, y en un primer plano, los pequeños detalles brillantes que decoraban las puertas de las casas; creía incluso ver, entre las sombras de las cataratas y los atisbos de presbicia, cómo la nieve misma se tornaba grisácea al acercarse a la fachada de la suya, al aproximarse al combustible negruzco y calcinado que salía por la chimenea del cementerio de hojas incineradas; y creía incluso seguir escuchando la continuación en bucle de los villancicos del año anterior, de las tardes en familia que llevaban tiempo dejándolo al margen, de las risas vecinas que oprimían sus sienes cada vez que miraba el espacio vacío que había en su casa, allá donde antaño había acostumbrado a estar el árbol, rodeado de niños alegres con miradas radiantes, que en su momento le habían calentado ese huequito de su interior que ahora tiritaba mientras yacía quizás dormido, o tal vez apagado.
Y entretanto el vaho de su aliento sobre el cristal esbozaba las palabras a las que sus escasas fuerzas no alcanzaban a dar voz, y su mirada gris, desgastada, aburrida ya del paso del tiempo en soledad, parecía estar despertando de su incesante letargo, portadora, entre el níveo tono de las sábanas de sus cejas, de una expresión que mezclaba su infinito cansancio con algo similar a la sorpresa. Odiaba la Navidad, sí. Odiaba sentirse solo, sepultado en aquel cementerio de hojas secas y quemadas. Pero notaba cómo, pese a todo, una sonrisa se le quería escapar, pues habían pasado años, si no siglos, desde la última vez que había visto nevar.
Odiaba la Navidad, sí. Odiaba sentirse solo, sepultado en aquel cementerio de hojas secas y quemadas. Pero notaba cómo, pese a todo, una sonrisa se le quería escapar, pues habían pasado años, si no siglos, desde la última vez que había visto nevar”
(…)
Continuó recordando aquel lejano día en el que el cielo se volvió frío y sobre él llovieron esos añorados copitos blancos, el día en el que las calles se congelaron, el día…
Cesó sus pensamientos, la nieve no era más que una mera impulsora de éstos,, no dejaría que aquel accidente reviviera la rabia interna que tanto le había costado contener, al fin y al cabo, ya era un anciano, y recordar…
No, no debía pensar en eso, ella no se lo merecía, y él tampoco. Intentó pensar en los buenos recuerdos que le traía la nieve mientras la observaba caer entre los matojos que rodeaban su desgastado hogar, se acordó de aquel enorme muñeco de nieve que construyeron juntos, él y… su madre.
No pudo seguir luchando con sus demonios, el anciano tenía una mente débil y en aquellas fechas todo parecía lejano a los pensamientos positivos, y lo rememoró todo; el hielo, las risas, el río aparentemente congelado, el infantil empujón ajeno a todo lo que desencadenaría, los gritos, el frío, la desesperación y la ansiedad, esos horrendos villancicos ignorando y silenciando todos sus llantos y súplicas, la mujer que le tiró un trozo de pan con desdén a la cara, pensando que sólo era un mendigo más, la desesperación al no poder articular palabra y… finalmente, su muerte, el cadáver de aquella que en algún tiempo fue su madre, aquella depresión ‘cambiaforma’, que al principio era como una pequeña polilla en la palma de un oso, al día siguiente era el oso, de cómo tenía que hacerse que hacerse el muerto hasta que el oso se iba y entonces debía intentar reconstruir todo lo que aquel animal había destruido a su paso todo lo rápido posible antes de que la bestia volviese a destrozarlo todo y dejarlo tirado en la cama, mirando al techo, sin esperanzas, esperando… lo que jamás volvería.
Ya no podía más, aquella estación invernal y esas fechas tan señaladas que debían traer alegría e ilusión ni hicieron más que el efecto contrario, llegaron sus grandes amigas, llamando a la puerta con fuerza, ellas nunca lo llegaron a abandonar del todo; esas amigas se llamaban depresión y ansiedad, y siempre le recomendaban (con todo el amor y cariño del mundo) encerrarse en su cuarto, taparse con las sábanas y esperar… siempre esperar… ¿A qué? No lo tenía muy claro, pero eso hacía, él se tumbaba y, entre llantos, esperaba…
(…)
Ella no sabía qué era nevar. No lo había visto desde las rudimentarias paredes sobrias de su infancia. Ni siquiera desde el aeropuerto que la había dejado varios inviernos atrás en un nuevo continente.
El primer copo caía sobre la ciudad dormida, esperando, tal vez algún milagro navideño o visita inesperada. Fue ese primer copo el que se posó gentilmente en su nariz oscura y aterciopelada, ofreciendo así una mirada contrastada, una fusión etérea. Él abrió la puerta a la esperanza y ella convirtió la atmósfera tediosa en ilusión.
-Nos ha dejado tirados el autobús. Estaba la carreterita toda blanca y no pudo avanzar el cochero hasta la estación. Mire -dijo, haciendo un ademán-, mire mis ropas, todas cubiertitas de esa espuma blanca del demonio.
El hombre rió ante la dulce ignorancia de la joven. Evocó en sus palabras su niñez: cómo se escondía tras las faldas de madre cuando el frío azotaba la aldea, cómo le gustaba sacar la lengua al cielo y beber de la albina naturaleza. No pudo reprimir su memoria: recordó también el alud que devoró a su hijo y la nube negra, ahora, de su alma.
-¿Has traído los pañales?-dijo él.
-Se los he dejado en el baño. También tengo las medicinas que le recetó el médico y, mire, le traigo un regalo...-dijo entre una sonrisa, con una botella de anís en la mano.- Hombre, ¡si sonríe! ¡Y qué bien le queda!
-Sabes cómo animarme.
-Pues ya verá, que le voy a hacer una cena... que se va a chupar los dedos.
No. No eran hija y padre, ni tenían relación similar. Se habían conocido a través de los servicios sociales. Era arduo ser anciano y vivir solo. Sin embargo, se querían y admiraban con ternura. Aprendían el uno del otro. Ella le bañaba, cuidaba, jugaban a las cartas; él se dejaba querer. Estaban solos en un mundo de consumismo y apariencias. Y ahí, en mitad de una noche abrupta y cálida de Navidad, dos almas solitarias se complementaban como si un hilo de nieve les atase, uniéndolos en una sola cosa, en un mismo ser.
(…)
A pesar de la atmósfera triste y negruzca que cada uno llevaba consigo, el destino los había unido, ambos tan diferentes pero a la vez tan idénticos. Los dos habían sufrido enormes pérdidas que les impedían colaborar con el espíritu navideño que engalanaba cada rincón de la ciudad.
A pesar de la atmósfera triste y negruzca que cada uno llevaba consigo, el destino los había unido, ambos tan diferentes pero a la vez tan idénticos. Los dos habían sufrido enormes pédirdas que les impedían colaborar con el espíritu navideño que engalanaba cada rincón de la ciudad”
No recibirían ningún tipo de regalo por parte de nadie, y es que la soledad que reinaba en sus mundos no les iba a hacer ningún presente. El tiempo les permitió hacerse compañía durante algunas navidades más, él se dejó cuidar por la joven, hasta que el ciclo de la vida los separó. Cada mañana de Navidad la chica recordaba el día en el que abrió la puerta de la modesta casa del anciano y lo vio allí, tendido en el suelo, sin dar ni una pequeña señal de vida. En aquel momento la joven sintió como todo su pequeño mundo se venía abajo, y de nuevo una nube negra invadió su alma, como ya lo había hecho años atrás con la muerte de su bebé.
Desde ese año, cada 25 de diciembre, un irrefrenable sentimiento de amargura invadía todo su ser. Ella también terminó odiando la Navidad, igual que el anciano lo hacía antes de conocerla. Y es que esas fechas no tenían ningún sentido desde que volvió a estar sola en el mundo. Todos a su alrededor la miraban con pena, pues claro, era la pobre extranjera que no tenía a nadie; pero a pesar de que sabían su situación seguían celebrando las fiestas como si nada, sin ponerse ni un minuto en la piel de aquellos que no tenían a nadie que les dijese un simple “Feliz Navidad”.
Para su desgracia, nada cambió en los años siguientes, pues el egoísmo es el general que capitanea el mundo en Navidad. Entre regalos y grandes festines, la sociedad ha perdido el sentido de eso que llaman espíritu navideño. Incluso la solidaridad que aparentemente acompaña a cada persona en esas fechas es pura fachada, una fachada que ni las historias más compasivas y desgraciadas como esta romperán jamás.
Solo la nieve conseguía darle cobijo de vez en cuando.